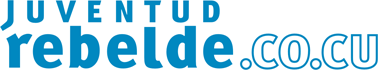
http://www.juventudrebelde.cu/opinion/2007-12-12/dignidad-perdida/
Dignidad perdida

Aunque en las obras del insigne escritor ruso, los malvados no lo son del todo ni los buenos se comportan siempre con generosidad, el cochero es un personaje tenebroso. No hace falta esforzarse mucho para imaginarlo con su cara enrojecida por el vino matando un caballo a latigazos. Podría pensarse, además, que el sujeto es simplemente un personaje de ficción. Pero de Balagas está lleno el mundo, aunque no lo imaginemos.
En los recorridos por el país los hemos visto. Y dentro de esa galería tenemos marcados a uno. Conducía un coche de alquiler de pasajeros y no vestía abrigos rusos ni tenía el aspecto rubio de los eslavos. Al contrario, vestía camiseta, pitusa, era de estatura mediana y pelo negro, pero tenía el rostro colorado por la bebida y golpeaba el lomo del caballo con una estaca y las palabras fuertes de turno.
Un llamado de atención podría quedarse en la advertencia: «Si, en definitiva, el animal es del hombre, no de ustedes. ¿Por qué protestan?». Y en parte tienen razón los que invocan el sacrosanto principio de la propiedad. Pero no toda; más bien poseen una cuota y bien minúscula. Porque en una sensibilidad que descansa en la repulsa a la crueldad, espectáculos como el mencionado se convierten en un irrespeto colectivo.
En la profunda Edad Media, en las épocas del caos y las guerras civiles entre señores feudales, golpear un animal con sevicia y en plena calle era un pasatiempo de circo. Sin embargo, los últimos siglos de la humanidad son también los años en que los humanos han tratado de invocar sus actos bajo los principios de la razón y el respeto.
A un simple ponchero le escuchábamos la queja sobre las golpizas a los animales. Contó cómo en la intersección de la Carretera Central con la calle Narciso López —un punto con alta densidad de tráfico en la ciudad de Ciego de Ávila— un cochero arremetió a cujazos contra el caballo. Por último el animal, azocado por los golpes y el ruido de los autos, resbaló y se fue de costado contra el pavimento. No hubo clemencia, porque en el suelo continuó la tortura.
«Eso hay que controlarlo», concluyó el ponchero y no le falta razón. Sería bueno que los inspectores intervinieran, como existieron en una época; porque el maltrato público a los animales ha derivado en una falta de cortesía y urbanidad, que lacera tanto como la ausencia de normas elementales de respeto y que puede, incluso, hasta dañar la identidad de ciudades y pueblos donde los coches con caballos forman parte de su tradición histórica.
Es cierto que con el Período Especial ha emergido un sector con más apego al pragmatismo que a la propia cordura, y que no desperdicia oportunidad para hacer palpable sus ambiciones de estatus. También es real —y eso ya se ha mencionado en este periódico— que la crisis económica ha estremecido las normas de convivencia social.
Pero una cosa es reconocer estas causas y otra, muy distinta, es dejar que sus consecuencias campeen a su antojo, sin que las autoridades le pongan coto, o que los propios ciudadanos lo vean como algo corriente. Lo único fructífero de estos episodios —si es que de ellos se puede sacar algo valioso— es apreciar sin cortapisas la condición humana de quienes los protagonizan.
Y no es para menos. Hace poco veíamos a un grupo de «amigos» que echaban a pelear a sus perros delante de una parada de ómnibus. Recordábamos entonces que los nazis, en los campos de concentración, también eran dados a esos espectáculos. Vale decir que el «pasatiempo» era triste no solo por el recuerdo sino también porque, mientras que los dueños insistían en la pelea con gritos de triunfo, sus perros, bien cansados y llenos de sangre, se miraban sin odio, más bien con tristeza. Quizá habría que preguntarse si, en su lugar, los dueños hubieran mostrado la misma dignidad. Algunos dirán que sí. Yo, al menos, lo dudo.